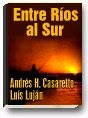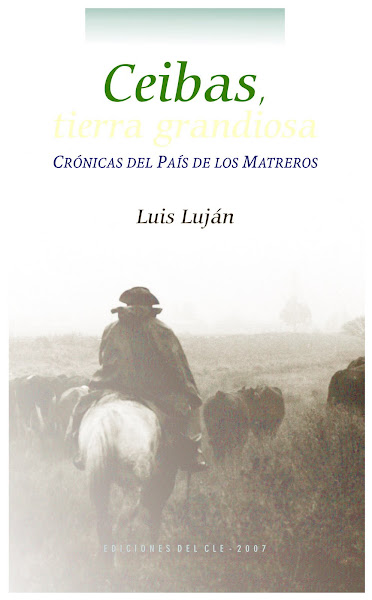Datos personales
lunes, 4 de julio de 2016
martes, 23 de junio de 2015
DERRUMBE
Esa palabra huyó
sendero adentro del pensamiento
Era una palabra verde
un vocablo inmaduro
ahora lejos
Mejor que se fue
No me gustan las palabras cobardes o
suicidas
las que escapan en medio de un poema
o desde la punta de la lengua
saltan al vacío
No buscaré esa palabra
mejor que derrumbe su cansancio prófugo
en los pies de una idea
Vacía de signos
Inútil raíz en el silencio
martes, 2 de septiembre de 2014
Puchero
a Elba Dominga Benetti
Mi abuelo materno, el Nono, era un
hombre tranquilo, ablandado por los años. Mi abuela, la Nona, una mujer endurecida
por la vida. En el verano del 61 mis padres me mandaron a pasar
unos días con ellos, en la inmensidad del monte entrerriano.
La casa era espaciosa. Lo que más
recuerdo es la cocina donde la Nona pasaba la mayor parte del tiempo. Era una
construcción de mampostería rústica. El piso de ladrillos gastados ofrecía un
refugio contra la temperatura de febrero. Al techo, en esa infinita altura -para
mis seis años- lo soportaban gruesos horcones atravesados de lado a lado. En
una de las esquinas del piezón estaba ubicada la cocina económica; su chimenea,
renegrida por el tizne de la madera quemada se perdía hacia arriba en un
vértice de revoques oscurecidos. A la izquierda de la cocina a leña, contra la
pared y estirándose hasta casi el umbral de ingreso a las habitaciones, había
una mesada de material con puertas de madera apenas trabajada, donde la Nona
ponía las ollas, los platos y los cubiertos. Del otro lado estaba el cajón del
pan con su tapa en declive. A continuación había un aparador verde con pájaros
multicolores y diversos pintados en las puertas. Y la mesa, larguísima, que
ocupaba el centro de la cocina.
Aún me parece ver a la Nona preparando
un puchero grandioso: doce litros de agua, tres kilos de carne cortados en
trozos, una cola de vaca, ocho ruedas de osobuco, una gallina y media dividida
en presas, seis chorizos, cuatro puerros, cinco cebollas grandes en pedazos,
dos troncos de apio picados, un repollo, dos kilos de zapallo y dos kilos de
calabaza, ocho zanahorias en cuartos, tres tazas de garbanzos remojados, siete
choclos en mitades, diez zapallitos redondos, diez papas medianas, diez batatas
y sal, calculada por puñados.
Esa tarde anduvimos en la quinta.
La Nona con un vestido gris, largo,
de confección casera, y un pañuelo que le cubre la cabeza y yo, sucio, con la
ropa deshecha por el intenso correteo entre galpones, árboles, chiqueros y
corrales.
Camino a su lado, la ayudaré a juntar
las verduras para el puchero. Llevamos una canasta que de a poco se va llenando
con lo que recogemos. Me siento un arriesgado explorador. Esquivo las hojas de
acelga; llevo mi escopeta de dos caños hecha con una rama de sauce y dos varas
de paraíso. Avanzamos con dificultad. Con mi mano derecha agarro el borde de la
canasta y con la izquierda, preparada para cualquier imprevisto, la escopeta.
Son las cinco de la tarde y el sol
está alto. Al fondo de la quinta hay un cañaveral que abordaré después que ayude
a la Nona a llevar la canasta a la cocina. Mis botas de goma van muy pesadas;
la tierra, apelmazada por la lluvia de ayer, se pega a sus costados hasta
convertirlas, casi, en un tractor. La Nona me pide que levante la canasta
porque arrastra y que en cualquier momento se van a caer las calabazas de mi
lado. Hago fuerza. Intento, pero mi brazo no responde, está acalambrado. Le
imploro a la Nona que paremos un poco. Ella dice que me apure porque tiene
mucho que hacer: juntar los huevos, encerrar los terneros, darles de comer a
las gallinas, a los chanchos, y cocinar para catorce. “Ah... cuesta vida e´ una
lucha, Nene...”
Cuando noto mi brazo recuperado le
digo a la Nona que sigamos. Justo en ese momento, desde atrás del laurel, asoma
la cabeza un tigre enorme. Abre la boca y un rugido estremece la tierra. Quedo
petrificado. La Nona parece no
advertirlo. Logro apartarla cuando el tigre se abalanza sobre ella. Gracias a
mi oportuna acción, la Nona, alcanza a salir por el portillo llevándose la
canasta sin completar. Yo me repliego hasta el zapallar para estar más
protegido. Me agacho y le apunto con la de dos caños. No lo quiero matar, pero
si se viene me veré obligado... El tigre salta de manera espectacular para
impresionarme y disparo al aire mi escopeta. El estruendo lo asusta. Huye y se
esconde entre las cañas; permanezco en guardia un buen rato y no hay señales.
Ni un ruido. Apenas se escucha el zumbido de un mangangá. Veo que deberé postergar
mi exploración al cañaveral. Paso el resto de la tarde observando y
escurriéndome entre las plantaciones para que el tigre no me sorprenda. Trataré
de llegar hasta los frutales porque siento hambre. Sí, unas cuantas mandarinas
me van a venir muy bien. Me ubico abajo de un árbol petiso, dejo mi escopeta a
un costado y saco varias mandarinas. Las pelo, el olor agridulce de las
cáscaras me hace olvidar del peligro por un rato. Van a la panza la mitad;
desperdicio las otras haciendo puntería en el manzano. Dentro de poco tiempo va
a oscurecer. Veo que algo se mueve entre las plantas de maíz, al otro lado de
la quinta. Pienso que pueden ser unos bandidos que pretenden asaltar la casa de
la Nona. Estoy casi seguro. ¡Sí, sí, son vaqueros del lejano oeste que han
venido hasta aquí persiguiendo alguna diligencia! Verifico si mi escopeta está
cargada. Me preparo: tirado de panza en el suelo ofrezco menos blanco... así
combatía el Llanero Solitario… conmigo no se la van a llevar de arriba. Seguro
que han dejado los caballos atrás del cañaveral… están inquietos, deben presentir
al tigre. Los espero un rato y no salen… ya casi es de noche. Me distraigo.
Pienso en mis hermanos y en mis padres: ¿qué harán? Al rato veo que a lo lejos
cuatro caballos galopan y se pierden en el horizonte.
-¡Nene... Nene...! ¿Adónde te
metiste? -grita la Nona desde la cocina.
-Acá estoy Nonita... -le aviso que
voy cuando las chicharras ya empiezan a aturdir.
Ahora, el puchero humea en el medio
de la mesa. Antes había hervido veinte minutos con la carne, mientras la Nona,
con un cucharón le sacaba la espuma. Después le añadió los puerros, la cebolla,
el apio, la gallina, los chorizos, el zapallo, las zanahorias, el repollo y los
garbanzos. A la media hora le agregó los zapallitos y los choclos en mitades.
Aparte, en una olla con agua y sal cocinó las papas y las batatas. Luego, en
fuentes separadas, sirvió. En una de las bandejas está la carne cortada en
presas de diferente tamaño; en otra, las verduras. La olla donde la Nona cocinó
el puchero hierve arriba de la cocina. Es la sopa infaltable, de arroz esta
vez. Los comensales van llegando y ocupan sus lugares. El Nono, silencioso como
de costumbre, se instala en una de las cabeceras. Luego, alternados, se van
ubicando mis tíos y mis tías. La Nona saca el pan casero del cajón y se sienta
al lado del Nono. Yo estoy al fondo de una hilera de siete personas, es tanta
la distancia que veo al Nono chiquito. La ceremonia ha comenzado. Se come en
silencio, rindiendo culto. Tengo tanta hambre que devoro lo que me sirven. De a
poco se van infiltrando las palabras. Mis tías hablan en código temas de
mujeres; mis tíos dicen que cuando cambie el gobierno todo se va a solucionar.
Como siempre ocurre, la conversación se enciende, discuten con fervor tano. A
pesar de la cantidad de voces que se superponen se hace oír la voz gastada del
Nono, cuenta una historia que al parecer todos quieren escuchar. El sueño hace
que perciba la reunión a lo lejos. Cruzo los brazos arriba de la mesa, coloco
la cabeza encima de los brazos y me olvido del mundo. Cuando me despiertan casi
todos se han ido a dormir. La mesa está limpia y el piso barrido. La Nona me
dice que ya es hora de ir a la cama y entonces le cuento que mientras
dormitaba, doblado sobre la mesa tuve un sueño extraño. Me pide que se lo
cuente y le digo que venía en un barco muy grande, atravesaba el mar desde un
continente lejano. En el barco viajaban muchos hombres y mujeres que hablaban
parecido a ella y al Nono. Yo era uno de ellos, musculoso y vestido con un
gastado traje gris. Todo mi equipaje eran dos valijas de cartón, dos valijas
vacías...
miércoles, 24 de julio de 2013
miércoles, 29 de julio de 2009
El Rengo Charles
Era rengo y manco gracias a que un tractor lo pisó y le dejó todo el flanco derecho achatado. Aunque siempre le gustó el fútbol, nunca pensó que podría jugar. La oportunidad llegó en un partido de veteranos; faltaba un nueve y lo metieron sin consultarlo para completar el equipo. Fue una verdadera pérdida para el fútbol local y universal que el Rengo Charles tuviera un debut tan fuera de época en este deporte. Aquel día, el hombre se reveló como un delantero imparable. Le dijeron que se quedara parado ahí y ahí estuvo, hasta que un pase le llegó como del cielo y Charles encaró para el arco. Desde afuera vino el aliento:
-¡Vamos Charles todavía!
El guardavalla salió a cortar, pero a Charles era imposible marcarlo: desorientaba a cualquiera con su natural amague. El arquero -excedido de peso- hizo el achique, Charles lo pasó como alambre caído y logró el primer gol. La algarabía general levantó el ánimo del equipo local, que se fue al ataque con todo. Charles, al descubrir que a los contrarios les era imposible marcarlo, enloqueció. Le llegaban los pases y avanzaba. Los defensores del Arenal no lo podían parar: lo agarraban de la camiseta, le tiraban zancadillas, trompadas, patadas... En una jugada que se iba con peligro de gol, uno de los contrarios lo abrazó de la cintura y lo frenó. El rengo, caliente, se volvió, sacó un puñal que se había calzado por las dudas y le dijo:
-¡Qué mierda querés! ¿Que te achure?
El altercado llamó la atención del juez, quien sin reparos lo echó. Le dijo que se fuera, pero Charles, que ya había perdido el control, le respondió que por qué no lo sacaba él si es que era macho. La cuestión derivó en una rosca descomunal. Los policías de guardia quisieron parar el lío pero sólo lograron agrandarlo. Al agente Peteca Fernández, alías Albañil Pobre porque no tiene un metro, lo primero que le voló fue la gorra, la juntó, y al comprobar que la situación era incontenible, se acercó y pidió que llamaran a los milicos.
-¿Y vos qué sos? -le preguntaron. Imploró entonces que avisaran a la comisaría. Inútiles fueron los ruegos del cura que daba vueltas y vueltas alrededor de la gresca con la intención de apaciguar.
Cuando llegaron los refuerzos, los contendientes se habían aplacado por los golpes y el cansancio en la agotadora jornada de fútbol y boxeo.
En el centro de la cancha, como un monumento, como un símbolo tardío del deporte regional, estaba Charles, la pata renga arriba de la pelota, el cuchillo en la mano y en la boca una frase repetida:
-Que me saquen… que me saquen…

Veteranos antes de entrar a la cancha
-¡Vamos Charles todavía!
El guardavalla salió a cortar, pero a Charles era imposible marcarlo: desorientaba a cualquiera con su natural amague. El arquero -excedido de peso- hizo el achique, Charles lo pasó como alambre caído y logró el primer gol. La algarabía general levantó el ánimo del equipo local, que se fue al ataque con todo. Charles, al descubrir que a los contrarios les era imposible marcarlo, enloqueció. Le llegaban los pases y avanzaba. Los defensores del Arenal no lo podían parar: lo agarraban de la camiseta, le tiraban zancadillas, trompadas, patadas... En una jugada que se iba con peligro de gol, uno de los contrarios lo abrazó de la cintura y lo frenó. El rengo, caliente, se volvió, sacó un puñal que se había calzado por las dudas y le dijo:
-¡Qué mierda querés! ¿Que te achure?
El altercado llamó la atención del juez, quien sin reparos lo echó. Le dijo que se fuera, pero Charles, que ya había perdido el control, le respondió que por qué no lo sacaba él si es que era macho. La cuestión derivó en una rosca descomunal. Los policías de guardia quisieron parar el lío pero sólo lograron agrandarlo. Al agente Peteca Fernández, alías Albañil Pobre porque no tiene un metro, lo primero que le voló fue la gorra, la juntó, y al comprobar que la situación era incontenible, se acercó y pidió que llamaran a los milicos.
-¿Y vos qué sos? -le preguntaron. Imploró entonces que avisaran a la comisaría. Inútiles fueron los ruegos del cura que daba vueltas y vueltas alrededor de la gresca con la intención de apaciguar.
Cuando llegaron los refuerzos, los contendientes se habían aplacado por los golpes y el cansancio en la agotadora jornada de fútbol y boxeo.
En el centro de la cancha, como un monumento, como un símbolo tardío del deporte regional, estaba Charles, la pata renga arriba de la pelota, el cuchillo en la mano y en la boca una frase repetida:
-Que me saquen… que me saquen…

Veteranos antes de entrar a la cancha
martes, 14 de julio de 2009
El grito mudo...
El grito le salió por los ojos, abiertos como para mirar el mundo. Arriba, las cejas, como un arco iris monocromo, contrajeron la frente del goleador con arrugas parejas, definidas.
En la boca, el grito fue un volcán, un cráter abierto al universo. Un grito de adentro, de un adentro que no se reconoce, que no se sabe adónde está, de dónde sale. Y nunca supo cómo sacó ese grito que estalló en su garganta con la fuerza de una catarata sobre el aire. Para afuera fue un golpe de voz, para adentro, silencio. Serenidad para vivir la gloria. Años de esperar este día. La pelota como un pájaro redondo en vuelo hacia el ángulo lejano; el arquero, adelantado y debajo de la comba que lo sobrepasa, nunca llegará a tocarla. Por eso grita el gol que viene como un río en creciente sobre años de sequía, para inundar el alma. Grita gol con los ojos que miran el cielo y miran el arco como en un rezo. Pero sucede que el arquero sabe de estos goles que aún no cruzaron la raya, que sólo un milagro puede salvar y los milagros, en el fútbol, ocurren. Y ahí va, en formidable salto hacia atrás, la pantera. No puede ser, pero se eleva cuando la pelota casi entra en el arco. Se eleva y arquea su cuerpo de manera imposible, es su deber, pero arriesga la vida, no sabe dónde caerá y no le importa, si será de espaldas o de cabeza, si vivirá o no. Siente que el grito pasa a través de él como del aire, siente la risa y el llanto del que cabeceó que grita y llora porque nunca hizo un gol tan lindo, aunque el arquero invalide la gravedad y colgado de una elipsis saque una garra que rasguña la pelota y la levanta sobre el travesaño, justo cuando el goleador grita y fija con la mirada la palabra Gol en el horizonte. Ya es un grito mudo, un grito inverso que vuelve a donde nadie lo conoce. Un sueño roto para llorar sobre el pasto.
En la boca, el grito fue un volcán, un cráter abierto al universo. Un grito de adentro, de un adentro que no se reconoce, que no se sabe adónde está, de dónde sale. Y nunca supo cómo sacó ese grito que estalló en su garganta con la fuerza de una catarata sobre el aire. Para afuera fue un golpe de voz, para adentro, silencio. Serenidad para vivir la gloria. Años de esperar este día. La pelota como un pájaro redondo en vuelo hacia el ángulo lejano; el arquero, adelantado y debajo de la comba que lo sobrepasa, nunca llegará a tocarla. Por eso grita el gol que viene como un río en creciente sobre años de sequía, para inundar el alma. Grita gol con los ojos que miran el cielo y miran el arco como en un rezo. Pero sucede que el arquero sabe de estos goles que aún no cruzaron la raya, que sólo un milagro puede salvar y los milagros, en el fútbol, ocurren. Y ahí va, en formidable salto hacia atrás, la pantera. No puede ser, pero se eleva cuando la pelota casi entra en el arco. Se eleva y arquea su cuerpo de manera imposible, es su deber, pero arriesga la vida, no sabe dónde caerá y no le importa, si será de espaldas o de cabeza, si vivirá o no. Siente que el grito pasa a través de él como del aire, siente la risa y el llanto del que cabeceó que grita y llora porque nunca hizo un gol tan lindo, aunque el arquero invalide la gravedad y colgado de una elipsis saque una garra que rasguña la pelota y la levanta sobre el travesaño, justo cuando el goleador grita y fija con la mirada la palabra Gol en el horizonte. Ya es un grito mudo, un grito inverso que vuelve a donde nadie lo conoce. Un sueño roto para llorar sobre el pasto.
Y nunca más la cancha...
Este pueblo está hecho sobre un arenal, arriba de un médano. Vinimos con la última creciente. Pensábamos quedarnos hasta que el agua bajara, pero ya ve, el agua se fue y nosotros todavía estamos. Hay tanto para hacer que siempre estamos ocupados. Lo último que hicimos fue la cancha... La verdad es que el fútbol nos gusta de alma... teníamos club... teníamos equipo, pero no teníamos cancha... por suerte el problema se solucionó, don Severo González nos prestó el terreno para hacer una, con la condición de que no arrancáramos el algarrobo que vino a quedar cerca del área grande. Y bueno... peor es nada, dijimos... Tuvimos que hacer un reglamento nuevo. El árbol participaba bastante ya que el lugar en el que había nacido era un paso obligado en la cancha y muchas veces, la pelota rebotaba en el tronco y cambiaba de dirección y otras veces, el algarrobo se convertía en estrella del partido con goles que unos festejaban y otros lloraban. En una oportunidad, el gringo Benetto, antes de morirse y en furibundo ataque, ensimismado en la gambeta y sin sospechar que el algarrobo estaba tan cerca, le estampó un hermoso cabezazo a una rama baja que quebró y allí quedó, a pagar lo que guste.
El juego de alto era complicado en la zona del árbol, porque si la pelota quedaba entre las ramas, había que dejarla arriba hasta que terminara el partido y continuar con otra. Se llegó a este acuerdo porque era muy difícil saber a quién le correspondía. En invierno no había problema porque el árbol estaba pelado de hojas y el balón pasaba a través de él, la cosa era en verano cuando el algarrobo se tupía y la pelota se detenía en el follaje. Hubo que comprar más pelotas, ya que en partidos reñidos llegó a tener hasta veinte alojadas en su copa.
Como una tribuna incorporada en plena cancha, los loros habían hecho del árbol su lugar de parada. Debido a que la bandada era numerosa y a que los loros cagaban sin pudor, más de una vez hubo que socorrer a jugadores visitantes que no conocían el terreno y que, al pasar por debajo del árbol, patinaban en la caca de loro y ahí caían de lomo, dibujando un sol naciente y después salían maltrechos y olorosos a congraciarse con el público.
Este algarrobo con estirpe deportiva, más de una vez soportó al árbitro Cándido Pino, ya en sus últimas actuaciones. Cándido se sentaba en una horqueta de gruesas dimensiones y desde allí dirigía el partido. Cobraba a grito pelado, si es que la jugada sucedía en el otro extremo de la cancha.
Cierta vez, Domingo Ferrari el malo, enganchó la camiseta nueva en una de las ramas y la rajó de punta a punta. Rabioso, se fue a su casa y al rato apareció con una motosierra para cortar el árbol. Entre todos quisimos detenerlo, pero Domingo estaba como poseído. Con la motosierra en marcha, el malo arremetió contra los que nos habíamos amontonados en defensa del árbol y de la cancha. Estaba claro que si no había algarrobo, no había cancha, pero no lo pudimos parar. En pocos minutos la belleza del algarrobo jugador, quedó resignada y horizontal, como un delantero caído, sin pelotas, sin loros, sin vida y nunca más la cancha.

En esta foto se puede observar el travezaño que sobresale. Servía para colgar camperas, gorros, etc. El fotógrafo estaba apurado pués debía cubrir otro evento y no pudo esperar al Director Técnico que entra por la parte derecha de la foto y al ayudante de campo que viene desde atrás. A lo lejos se ve el famoso árbol.
El juego de alto era complicado en la zona del árbol, porque si la pelota quedaba entre las ramas, había que dejarla arriba hasta que terminara el partido y continuar con otra. Se llegó a este acuerdo porque era muy difícil saber a quién le correspondía. En invierno no había problema porque el árbol estaba pelado de hojas y el balón pasaba a través de él, la cosa era en verano cuando el algarrobo se tupía y la pelota se detenía en el follaje. Hubo que comprar más pelotas, ya que en partidos reñidos llegó a tener hasta veinte alojadas en su copa.
Como una tribuna incorporada en plena cancha, los loros habían hecho del árbol su lugar de parada. Debido a que la bandada era numerosa y a que los loros cagaban sin pudor, más de una vez hubo que socorrer a jugadores visitantes que no conocían el terreno y que, al pasar por debajo del árbol, patinaban en la caca de loro y ahí caían de lomo, dibujando un sol naciente y después salían maltrechos y olorosos a congraciarse con el público.
Este algarrobo con estirpe deportiva, más de una vez soportó al árbitro Cándido Pino, ya en sus últimas actuaciones. Cándido se sentaba en una horqueta de gruesas dimensiones y desde allí dirigía el partido. Cobraba a grito pelado, si es que la jugada sucedía en el otro extremo de la cancha.
Cierta vez, Domingo Ferrari el malo, enganchó la camiseta nueva en una de las ramas y la rajó de punta a punta. Rabioso, se fue a su casa y al rato apareció con una motosierra para cortar el árbol. Entre todos quisimos detenerlo, pero Domingo estaba como poseído. Con la motosierra en marcha, el malo arremetió contra los que nos habíamos amontonados en defensa del árbol y de la cancha. Estaba claro que si no había algarrobo, no había cancha, pero no lo pudimos parar. En pocos minutos la belleza del algarrobo jugador, quedó resignada y horizontal, como un delantero caído, sin pelotas, sin loros, sin vida y nunca más la cancha.

En esta foto se puede observar el travezaño que sobresale. Servía para colgar camperas, gorros, etc. El fotógrafo estaba apurado pués debía cubrir otro evento y no pudo esperar al Director Técnico que entra por la parte derecha de la foto y al ayudante de campo que viene desde atrás. A lo lejos se ve el famoso árbol.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Renuncia
Gracias a la Maestra conocí la poesía aunque en ese momento no me di cuenta. El hecho de acostumbrarme a sus gritos, esa manera de maltratar el aire, me ayudó a descubrir la ventana. Ya existía pero no para mí. Sólo veía en el aula la mirada de águila de la Señorita. Y cuando por fin me habitué a esa nariz en cara de pájaro, cuando por adentro le perdí el miedo, comencé a mirar a través de la ventana. El sol pasaba a desgano entre la ramazón de un eucalipto. Los rayos inmaduros me tocaron y supe, sin conocer la palabra, lo que era la emoción. A las ocho de la mañana salían mis ojos en busca del sol. A veces el águila me sorprendía cuando el vidrio había quedado atrás y yo trepaba el gran árbol. En otras ocasiones, un grito desentonado volteaba el pizarrón y yo volvía del eucalipto con sol en las manos y ocupaba mi banco. ¿Será que tan poco sirven las matemáticas cuando hay en la escuela una ventana y un árbol? ¿Será que nunca le sirvió a la Señorita Lucrecia graznar como un pájaro desvergonzado y horrible? ¿Será que el sol en el árbol llama desde afuera? Las águilas siempre cazan de día, había enseñado la Maestra esa mañana. Nunca hubiera imaginado que un águila pretendiera cazar el sol. A la Señorita Lucrecia le molestaba el sol, la ventana y el árbol. Ese día me descubrió. Tenés el sol en las manos, me dijo, y fue suficiente. Salí por la ventana pero no fui al árbol. Metros más allá esperaba mi caballo. El águila, en vuelo desprolijo, rayó la clase, pero no pudo salir del aula. Renegué de las ciencias y de las matemáticas y como premio a esa renuncia, aún conservo el sol en mis manos.